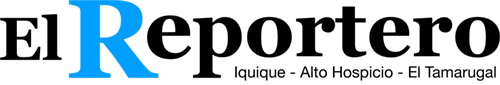Vacacionar en los ochenta en Chile era, más que un lujo, una pausa, horas mágicas y momentos familiares. Las vacaciones no se medían en kilómetros recorridos, cruceros, vuelos ni estrellas de un hotel, sino en momentos compartidos en una playa, en un pueblo, en fiestas religiosas o simplemente en la casa de la abuela, jugando con los primos en el patio junto al tendedero. Bastaba con subirse a una micro, un bus o algún furgón utilitario cargado con monos y petacas, con entusiasmo para llegar a destino. Las vacaciones eran simples y, muchas veces improvisadas. Personalmente, esas eran mis predilectas. Incomparable sentir el viento rozando tu cara y la adrenalina de una nueva aventura en patota. Se dormía en carpas, sobre colchonetas, y la comida iba apareciendo con las bondades de ese mar que tranquilo nos baña, o gracias a una generosa cazuela de cordero de algún matadero. O simplemente devorar un delicioso choclo, calentito y cubierto con una pincelada de mantequilla. ¡Qué lujo, Dios mío!, quiero regresar.
Sin embargo, a pesar del olor a progreso, en el norte, sigue ardiendo el bombo tiraneño en el pecho.
Las vacaciones de invierno comienzan en julio como un respiro entre las clases, y se traduce en una sola frase, ¡nos vamos a la Tirana!. La efervescencia empieza con los tempranos ensayos de bailes que se apoderan del casco histórico al ritmo del bombo tiraneño. Así, los nortinos ya vienen brincando como niños dentro del nido, listos para salir a bailar en julio con un ¡Viva ya, viva ya, Reina del Tamarugal!
¡Uf! Las vacaciones se convierten en una travesía colectiva, en auto , micro, camión, colchonetas, abrigos, víveres y, por supuesto, los trajes de baile si algún miembro de la familia participaba. Dormir apretados en una pieza arrendada o en carpas improvisadas no es un sacrificio, sino parte del ritual y amor a la Virgencita.
¡Qué emoción!, peregrinos y danzantes llevan la fe encendida en el pecho para preparar todo, como Dios manda, como lo indica la tradición, como lo siente el corazón. Se habla de promesas, de bailes, de caminar en medio de la chusca revuelta, cantando a viva voz a la Reina del Tamarugal.
En ese contexto, Iquique brilla como un pequeño paraíso del norte. Con helados de mango derretidos al sol, y atardeceres que marcaran el fin del día y el inicio de la próxima misa.
La fiesta de San Pedro y San Pablo ya es parte del pasado. El barrio El Colorado ha cumplido con sus hijos y con la tradición. El calendario de la abuelita, colgado en la cocina, marca los pocos días que restan para visitar a la Chinita. Están todos contentos. Ahora toca seguir la huella del desierto. Se unen los viejos, los hijos, los niños, los amigos… y el perro. ¿Quién lo va a cuidar si en la ciudad no va a volar ni una mosca?.
En alguna sobremesa escuché a alguien decir con voz firme:
—¡Te Dije!, en Iquique van de fiesta en fiesta, de la sal a la chusca, de la cumbia a un salto gitano, de la cumbia a la diablada, de un sánguche de pescao a una sopaipilla, de un caldillo a una calapurca, del santo a la santa, del perdón a la oración, de la caleta al pueblo, del “avísale” al “nos vemos en el templo”, de un perol a un alfajor, de calle Tarapacá a calle Comercio, de un vamos Iquique a un viva Reina del Tamarugal, del 21 de mayo al 16 de julio, de la tristeza al sentimiento más poderoso y profundo..el amor.
Y tenía razón.
Sonia Pereira Torrico