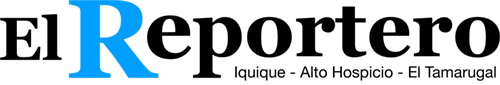Ya saludamos a la Virgencita. Hicimos de julio una fiesta hermosa, en compañía de amigos, la familia y esa inconmensurable fe que brota como un tamarugo en medio del inexpugnable desierto. Ergo, con un dejo de nostalgia, comenzaron las clases, los recreos con las amigas, los juegos en el patio, el elástico, el luche y las rondas infantiles. Las mañanas se abrigaban con esa galleta gigante de chocolate y la leche espesa, coronada con generosa nata, en el comedor del colegio. De alguna forma, dibujábamos una sonrisa al retomar los recuerdos y experiencias de las vacaciones de invierno.
Entonces apareció la prosa, tocando mi hombro. Vino a ayudarme a continuar esta historia como un cantito suave, una canción de la patria de mi infancia, esa a la que me aferro con todas mis fuerzas. Porque las otras letras que circulan en mi cabeza a veces parecen intrusas, buscando mi debilidad y sombra. Pero la sinceridad se apodera de mí, y por eso seguiré escribiendo este cuento, sin tanto enredo.
Mis ansias de niña son imperecederas, sin importar el lugar ni el tiempo sideral. Soy feliz alimentando el alma con las bondades de la pacha y los juegos en las polvorientas calles de tierra. Brinco, juego y río con mis amigos del barrio. Y en mis espacios de soledad, me dedico a disfrutar de mi pequeña gran pasión, escribir… y ver monitos animados.
Ese momento era sagrado, casi religioso, un encuentro entre la pantalla del televisor y yo. Solicitaba silencio absoluto para vivir esa hora con mis personajes favoritos, trasladándome al mundo de los sueños, al mágico universo de los dibujos animados, del cual nunca he podido, ni he querido desprenderme. Era una niña, y por ende, las fronteras del pensamiento no caducaban jamás. Mis alas tenían la fuerza del mar y el espíritu de una gaviota sobrevolando las olas.
La conexión con los dibujos comenzaba cada mañana, cerca de las 10:00, organizando mis tareas para no perderme el programa Mazapán. Cantaba con emoción El caracol Agustín, El sauce llorón o La ronda de los amigos. Las voces de esas hermosas mujeres me fascinaban. Los cuentos didácticos, me hacían sentir una niñita buena y protagonista de mi propia historia.
Por las tardes, después del almuerzo, me deleitaba con los clásicos Looney Tunes. Esa estética de cine antiguo y olor a vinilo les daba vida a personajes como Porky, cuya frase “¡Eso es todo, amigos!” jamás olvidaré. La Warner Bros no se quedaba atrás, no me perdía la persecución del siglo entre el coyote y el correcaminos. Ufff… cómo sufría y reía con las aventuras de Tom y Jerry. Ver a Tom recibiendo escobazos de aquella señora gorda, a quien nunca se le veía el rostro, me provocaba desazón y algo de inquietud. Admiraba la tenacidad del pobre gato por atrapar al travieso y cruel Jerry.
Mamá, sigilosamente cada mañana, me dejaba una fruta picada o medio pancito para que pudiera seguir devorando ese mundo animado tan maravilloso. Popeye el marino me encantaba, aunque me costaba entender que una simple lata de espinacas, por arte de magia, pudiera transformar sus brazos en músculos. Me preguntaba si la espinaca tenía el mismo valor nutricional que un repollo…
Pero existían historias inolvidables, verdaderas adicciones de infancia. Los Picapiedras, Maguila Gorila, Don Gato y su pandilla, Oso Yogui, Los Cariñositos, La Pequeña Lulú, Charlie Brown y Los Autos Locos, con la risa inconfundible de Patán. Sin embargo, mi favorita era la familia de Los Supersónicos. Creía firmemente que el cambio de milenio traería consigo la tecnología de esa serie: autos voladores, una nana computarizada, casas inteligentes… Y les confieso, la profecía se cumplió. Estuve en una casa, donde todo respondía a la voz o a un botón.
Las lágrimas llegaban con la serie japonesa Marco… ufff, ¡ese pobre niño buscando desesperadamente a su mamá! Las series de chicas me convertían en la niña más poderosa del universo: She-Ra, la más talentosa con Jem y the Holograms. Sufría a mares con Candy y su amor imposible, Terry. No podía creer que la flor de los siete colores, Ángel , estuviera en el jardín de su abuela.
Los fines de semana aprovechaba los horarios de televisión para empaparme de una serie que marcó mi vida: Heidi. Su mágica conexión con su abuelito, los valores nobles como la amistad y la lealtad, y esas escenas donde Heidi volaba entre nubes para escapar de la fría Frankfurt… representaban mi anhelo profundo de libertad, de viajar por donde yo quisiera, con los brazos abiertos y llenos de frenesí.
¡Oh! Es domingo, y a estas alturas, los monitos animados son parte de mi vida. Pero mi capacidad de asombro nunca se agota cuando escucho: “¡El Profesor Rosa recorre el mundo para mostrarnos con sus dibujos lo lindo que es!”. Ese hombre crespo y de bigote prominente me enseñó el amor por el dibujo y los animales. Amaba a Guru Guru y al Tío Valentín. Del mismo modo, Cachureos se convirtió en un programa de culto, canciones pegajosas, personajes divertidos y un Marcelo eternamente joven… ¡El grito! ¡El grito!
Se apagan las luces, se baja el telón. Un día de juegos con mis amigos ha llegado a su fin, así como mi encuentro diario con mis amigos imaginarios, mis adorables monitos animados y mis diarios de vida. Lo más probable es que en mis sueños me transforme en una veloz Cheetara, una azul Pitufina, una rebelde Heidi, una enamorada Lynn Minmay, la mejor amiga del Chavo del 8, una traviesa Lulú, una intensa Abeja Maya, y una valiente Mujer Maravilla… escribiendo historias.
Sonia Pereira Torrico