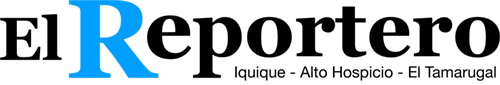Se acabaron las clases en la Escuela N°4, los recreos con las amigas, los juegos en el patio, el elástico, el luche y las rondas infantiles. Ya no podré disfrutar de los actos conmemorativos del Día de la Madre, del Padre y del Profesor. Tampoco volveré a esperar a mi abuelita Berta en Fiestas Patrias, al interior de la sala de clases, con una empanada de pino para compartir y reír. Se extrañarán también los bingos y las lotas que el profesor cantaba a viva voz, como si la infancia fuera eterna y alcanzara para todos.
La festividad navideña se viste de colores, música, cánticos, carros alegóricos y un viejito pascuero alegre y cercano, tan del norte, tan iquiqueño, tan tecito con cedrón y bombo tiraneño. Mientras lo espero junto a mis primas Anita y Paulina, siento el olor a pino oregón de las paredes de mi casa. Los techos son altos, como pellizcando la luna, y como soy una niña de cinco años, las fronteras de mis sueños no caducan en ningún recoveco. En ese tiempo la calle no era amenaza, era extensión del hogar; el barrio, un abrazo; y los adultos, guardianes invisibles de nuestra libertad.
Antes de nosotras, otros niños habían corrido por estas mismas calles. Niños de otras épocas, con menos cosas y más carencias, que jugaban igual. Con trompos de madera gastados, bolitas de vidrio o simples piedras planitas para jugar a la payaya, volantines hechos de papel y pelotas de trapo que sobrevivían a mil patadas en las polvorientas. Dibujaban el luche con una tiza, se escondían detrás de los muros, corrían hasta quedar sin aliento.
He decidido cantar la canción “Con los ojos cerrados” de Gloria Trevi con mi prima Anita en la cocina. Ya nos aprendimos la coreografía que vimos a escondidas en el Festival de Viña. También bailamos una cumbia bien movida llamada “La Coja”, levantando el pie para sintonizar con la letra y no desfallecer. Éramos felices en ese espacio que había sido de nuestra bisabuela y de nuestra abuela, donde la historia hablaba por sí sola entre un gallinero y un frondoso huerto, recuerdos vivos de la época de la Lambretta.
Nuestros pocos años no impedían tocar las estrellas y seguir siendo artistas en los noventa. La Bambina, mi perrita, ladra asombrada por nuestros pasos alborotados. De pronto llega mi hermana mayor con su amiga Johana, desde la Zofri. Cambia la radio y suena John Secada, “Otro día más sin verte”. Protestamos, pero se nos pasa rápido cuando nos sentamos en la mesa larga. En cuestión de minutos escucho la voz de mi papá mezclada con otras voces; creo que son los cadetes de Deportes Iquique, por quienes trabaja sin horario ni descanso.
La mesa es grande y todos se sientan a tomar once con el crujiente pancito de La Independencia. Mamá Alicia llega con bolsas del supermercado Rossi; trae los ingredientes para la cena navideña. Entonces suenan las tablas de la entrada, es el viejito pascuero que nos sorprende sin aviso. Miro su rostro y siento que ya lo conozco de antes; lo averiguaré, aunque sea lo último que haga. La casa, con sus puertas mágicas, se llena de primos y tíos.
Pero estos sueños de niña no flotan solos. Bajo estas mismas calles donde corríamos libres, llegaron alguna vez los pampinos desde las oficinas salitreras, clamando por dignidad y mejoras salariales. Vinieron con sus hijos, con su esperanza a cuestas, y encontraron la tragedia.
Los hijos, los nietos, la descendencia de esos pampinos somos hoy quienes evocamos la niñez con nostalgia, sin olvidar que nuestra alegría también es heredera de un pasado doloroso. Aquellos niños también jugaron, incluso en medio de la precariedad, porque jugar era una forma de sobrevivir, de imaginar un mañana distinto. Como advirtió Ernesto Sábato, los niños de hoy crecen en edificios, mirando la calle como un peligro y no como un territorio compartido.
Han pasado treinta años de aquel sueño de diciembre y el olor a pino oregón se mantiene, pese al paso inexorable del tiempo. Cada pared sigue escribiendo mi infancia. Me aferro a esos recuerdos y al milagro de Nochebuena, orando por los que partieron, los que viajaron y los que se alejaron. Hoy más que nunca comprendo que el mejor regalo no fue la muñeca, el jueguito de tazas o la bicicleta, sino la posibilidad , de ver y disfrutar a la familia completa, unida por la historia, la memoria y los sueños.
Sonia Pereira Torrico