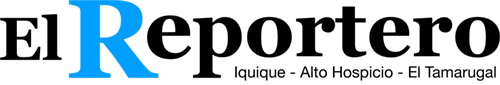Diego desde pequeño , jugaba a los pies del mar, ese que el puerto nos sabe dar. A los once años , empezó a entender que la escuela no era sólo un lugar, ni donde se aprendían multiplicaciones o guerras del pasado. Era más bien, un lugar donde se vivían aventuras reales, partidos de fútbol, jugar a la escondida, las naciones. Juegos que se alargaban, hasta que el inspector gritaba “¡es la última vez que los llamo!”.
El sol era abrasador, tanto que a veces derretía las ideas y el helado de mango recién comprado, pero en invierno el aire se volvía más amable, y las mamás preparaban deliciosos cavancheros, más té con cedrón y hierba luisa y así espantar la gélida brisa salina. Diego se comía dos, con las manos aún sucias de tierra, después de algún partido o de una persecución en la escondida, con las mejillas encendidas de tanto correr por uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Su escuela de calle Orella tenía alma propia. Cada rincón escondía secretos, sitios olvidados, promesas entre amigos, un árbol milenario, el olor a cera y hasta nombres grabados con compás en los gigantes pupitres de madera. Diego sabía que niños de otras épocas, también habían estudiado allí, pero todo se mantenía igual, salvo las tablas del gimnasio y del procenio.
Diego era un niño muy despierto, más amigo de los balones de fútbol que de los cuadernos, pero siempre listo para ayudar. Si alguien perdía el recreo por no hacer la tarea, él compartía su pancito con mortadela. Si un compañero se sentía sólo, Diego le pasaba la pelota y gritaba, “¡Jugamos con él también!”.
El 21 de mayo fue su día de gloria, el más feliz de su vida. Vestido de marino y con una espada de juguete pintada de plateado, representó a Arturo Prat Chacón. Cuando llegó su turno, alzó el brazo y, con voz decidida, gritó: “¡Al abordaje, muchachos!”
Toda la escuela aplaudió, y en su pecho, por primera vez, sintió orgullo de ser chileno e iquiqueño. Su madre, que lo miraba desde lejos , le guiñó un ojo y, en el fondo de su corazón, las emociones desbordaban su pecho. Una vez terminado el acto, el niño pensó que tal vez los héroes también tenían once años.
Sin embargo , no todos los días eran tan valientes. En sexto básico, una prueba de Historia se convirtió en una pesadilla. La profesora jefe era temida por su estricto proceder. Diego no lograba memorizar las fechas; las batallas se le mezclaban con los partidos de la Polla Gol, y el discurso de O’Higgins se parecía al del técnico de Deportes Iquique.
Aquella noche, decidió hacer un torpedo. Lo escribió con letra pequeña, casi microscópica, y lo escondió en el bolsillo trasero del pantalón. Se demoró toda la tarde en hacerlo, mientras daban por la TV, cine en su casa.
—¿Estás listo para mañana? —le preguntó su madre, sirviéndole el té en una taza vieja que tenía las iniciales del club de sus amores.
—Sí… creo que sí, dijo Diego.
El día llegó. Sentado en su pupitre de madera, ese que tenía un agujero por donde se caían los lápices, sintió que el mundo se detenía. A su alrededor, algunos ya copiaban sin pudor. Él asustado, sacó el papelito y empezó a mirar. Y entonces… la profesora se acercó. En un acto impulsivo, se metió el torpedo en la boca y trató de esconderlo. Pero la profesora lo miró. Y esa mirada lo atravesó como una ola de Cavancha.
—Nunca más copio, susurró Diego, y no fue una promesa, sino un pacto silencioso con él mismo.
Claro que, semanas después, confundió el área del círculo con la del triángulo y se sacó un rojo en Matemáticas. Pero entendió que aprender no es no caer, sino levantarse con más fuerza… como el espíritu de los Dragones celestes.
Diego sigo creciendo, y el tiempo despegó tan rápido como el olor a progreso. El niño que jugaba a la escondida con todos los cabros, el que gritó “¡al abordaje!” con la espada en alto, el que una vez copió, aprendió que el valor también está en decir la verdad.
Y cuando le preguntaban qué quería ser de grande, el respondía ni ingeniero ni doctor.
—Quiero vivir con mi familia en el barrio de Cavancha, cerca de la playa más linda de Chile, con los colores del «Club Deportes Iquique» pintados en la muralla. Quiero que mi casa huela a cedrón y hierba luisa, y que cada atardecer se escuche un grito desde el estadio Municipal con un estruendoso, ¡Vamos Iquique!
Bueno, las viejas casonas del barrio poco a poco fueron demolidas, el olor a dólares se llevó parte de la historia del barrio. No obstante, los «cavanchinos» vuelven a su península para la Festividad de San Pedro, los 28 y 29 de junio, se juntan, conversan, acompañan a Los Morenos o juegan a la pelota por su club.
Pero Diego sueña con volver. Con reconstruir lo que queda, con pintar de nuevo los muros de celeste y rescatar el espíritu que no cabe en los elefantes blancos. Porque hay algo que ni la grúa inmobiliaria puede borrar…el alma de un barrio, la religiosidad y la tradición. Y mientras quede un niño con los pies en la tierra de campeones , el mar y el corazón en Cavancha, habrá esperanza y abundancia.
Sonia Pereira Torrico
Fotografía: Añoranza de Iquique