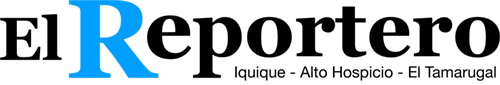Llegar a La Pampilla en Fiestas Patrias es como entrar a un remolino de colores, aromas, sabores, sentires y música. El paisaje se llena del choripanes, empanadas caldúas, asados que te tientan a chicos y grandes. Miles de personas de todo Chile, se agolpan en los pasillos, con los celulares en alto para no perder ni un segundo de la parrilla de artistas. Sueño que Luis Miguel se presente algún día y cante La Incondicional en tierra pirata. ¡Soñar es gratis!, salvo el bolsillo en estas fiestas. “¡Hay que gastar, Dios dirá!”, se escucha entre el gentío. Uno avanza como sardina, apretada, porque nadie quiere perderse ni un pie de cueca, ni un hit de reguetón, la cumbia de «Los Viking’s 5», el Chileeeee de Emilia Dides el bloque depresivo, y clásico terremoto.
Ese vaso con pipeño, piña y granadina, no solo alegra el alma mía , despierta memorias escondidas, burbujas de ternura que me devuelven a la mesa larga, a mi madre de risa contagiosa. Cada sorbito me lleva a esa otra fonda, la que habitaba en mi propia casa, la que aún late en mis recuerdos y en los tuyos.
La mesa larga, majestuosa, emblemática, tosca y de pocos detalles… fea como ninguna, pero hermosa por el velo que llevaba encima. Sobre ella, comida abundante, vino y del otro para agasajar a todos, porque en mi casa siempre estaban todos invitados.
Mi hermano sacaba la guitarra, mi tata la mandolina, mi mamá se ponía a cantar y yo no podía evitar mover los pies con el «Corazón de escarcha». Bailábamos “Mi abuela bailó sirilla”, “El rabel para ser fino”, “El gorro de lana”… se destiñó, se destiñó igual que tu cariño… Y terminábamos todos a coro, cantando. La comida nunca se acababa, había para un regimiento, y el vinito brotaba como agua cristalina. Seguíamos con “Jorge Yáñez”, Voy pa’ Quellón, no quiero tu cariño.
Mi mamá improvisaba
—Levántate, hombre flojo, sale a pescar.
Y mi tío Chuma respondía con hidalguía
—No quiero levantarme… ¡tengo mucha hambre!
¡Qué momentos inolvidables! Una comunión absoluta de música, guitarras, risas y el batir incesante de las copas, celebrando la casa linda, la casa nueva… la casa de todos.
De pronto, un grito
—¡Cuecaaa!
Y los acordes revoloteaban como mariposas en el aire, entusiasmando a cuanto pañuelo aparecía desde los bolsillos. Con la consentida, el patio de mi casa dibujaba media luna, paseos galantes, escobillao y espuelas brillando al golpe estruendoso de los zapatos chilenos bien nacidos de mi patria y de mi alma.
Mi tío Chuma sacaba, no sé de dónde, una botella que ponía de pie en el suelo para invitar a Vicky a bailar El costillar. Nos deleitaban con un ir y venir de pasos que al rato me mareaban de tanto mirar. La genialidad del baile estaba en la rapidez y la sincronización, ellos lo hacían a la perfección.
Seguían las cuecas cochinas, y mis amigas no se quedaban atrás. ¡No, pa’ na’! La Erika bailaba hermoso, coqueta ella. Yo miraba a un amigo y le dedicaba una de esas cuecas pícaras, te miro la cara y me da sed. Él me devolvía una mirada cómplice y cariñosa, revelándome que estaba feliz en esta fonda mía.
Entre un sorbo de terremoto, una empanada de pino y los acordes de La Rosa y el Clavel, los problemas quedaban afuera. La gente ríe, baila y se siente un familiar, como si todos fueran primos o vecinos de toda la vida.
Las ramadas tradicionales dieron paso al comercio y grandes escenarios. Los espacios se achican y todo tiene un precio. Pero si logras mirar más allá de un anticucho de oro o el baño de mil pesos, encuentras lo que realmente importa, la alegría de estar juntos, celebrar lo nuestro, sentir por unos días volver a la fonda mía.
Sonia Pereira Torrico