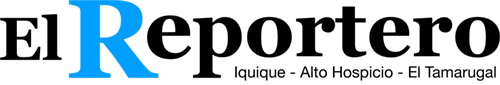A principios del siglo pasado, existía un equilibrio de plazas en relación al número de habitantes. Los jardines de la ciudad de Iquique se caracterizaban por la amplitud de árboles, palmeras, magnolios, pinos y plátanos como es el caso de la mediática Plaza Brasil, descrita magistralmente en «La ciudad de Iquique» de Francisco Javier Ovalle.
Se replicaba dicha foresta en la Plaza Condell y Plaza Prat. A excepción de la Plaza Arica o Gibraltar, que no poseía flores ni árboles. La Plaza Slava era también un excelente paseo con una fontana de gansos, con mucha palmera, laureles, floripondios que tapizaban «El Camino», con hermosura y en un costado las góndolas para viajar por un pasado que no volverá.
Pero voy a viajar al año 1992, cuando cursaba segundo medio en la Academia Tarapacá. Vivía en una casa vieja, de tablas sonoras, encumbrada en dos pisos, anclada en la calle Bolívar con Ramírez. En la época del salitre, calle Bolivar fue una arteria importante, funcionaba la Aduana, el edificio del Telégrafo, el Banco Nacional, la Bomba Española número uno, el Banco Central, Naviera; Seguros y Vapores La Victoria y el edificio de Correos. En la actualidad solo funciona este último. Una historia romántica se teje para muchos en esas paredes, al interior de un casillero, esperando la carta del amor de lejos, de algún familiar del sur, la postal del amigo que decidió ser forastero en el extranjero, la tarjeta de Navidad, la carta de papá, la respuesta del abuelo para viajar en invierno. La casa estaba a tres cuadras de la mi abuelita Berta, a cuatro cuadras de la «Plaza Arica», a tres cuadras de calle Tarapacá y al frente de los jardines de la Catedral. Amé ese nuevo espacio divino, con transeúntes caminando por doquier, para la realización de trámites y compras en el centro. Era exquisito abrir la puerta y saber que estaba a dos cuadras de la «Plaza Condell’. Amaba salir con el perro por ese laberinto de flores y tantos recuerdos inmortalizados por el señor de la cámara de cajón. El trinar de los pájaros evocaba a matrimonios con el sol de verano y a las comuniones de niños a fin de año en la Catedral. Sin ser invitada, era testigo de tanto alboroto y algarabía, me provocaba eso que llaman felicidad. A veces la congoja me embargaba por la partida de algún parroquiano.
Mi alma palidece como el Cristo moribundo por el abandono de jardines, suelos y macetas en la actualidad. Los jardines de la Plaza Prat, por ejemplo, antiguamente estaban rodeados por una reja de fierro bastante alta y sólida. El piso de la plaza era de cemento romano y las avenidas de ésta vestían espaciosas y rodeadas de magníficos sofás y de gigantescos pinos. Arrojados están hoy hombres y mendigos, durmiendo o muriendo lentamente por el abandono o el flagelo del vicio. Un solitario autito pedalea el alma de un niño, como intentando recuperar el tiempo perdido, entre flores y palmeras de atávicas épocas.
Hoy la situación gira en detrimento por la crecida de edificios y farmacias en cada esquina, reflejando la antítesis de una sociedad alegre, amigable, apacible y fraternal, rodeada de jardines en plazas, quintas, casas, huertos y parques como lo fue «El Camino» en décadas pasadas. Jardines que florecían con la primavera, con el cortejo adolescente, con los juegos de dátiles, el helado en Cerisola, la foto con el llamito y la pesca milagrosa.
Llega un momento en que cualquier realidad se acaba y entonces no hay más remedio que inventarla decía Benedetti. Reconozco los jardines del glorioso, su aroma fresco como un vivaz jilguero, debe ser que ya no existes y solo habitas en mis recuerdos.
Sonia Pereira Torrico