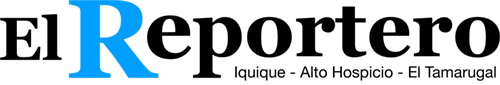Vivíamos en la población O’Higgins, un lugar que antes había sido una toma. Arrendábamos una casa en el pasaje España, que nacía en calle Libertad y terminaba en Cuarta Sur, cruzándose con Primera, Segunda y Tercera Sur.
Con los cabros solíamos caminar hasta la Lan, en el antiguo Aeropuerto, donde ahora están la calle Héroes de La Concepción, el Líder y el Sodimac. Antiguamente existía un semáforo que anunciaba la llegada del avión, como un aviso sagrado para los vehículos. Recorríamos las canchas de la pesquera Eperva, Coloso, Iquique, Guanaye, Sendos, Cavancha, Esfuerzo, y la cancha Dragoncito, que miraba de frente a la playa.
Éramos dueños de tardes interminables en las canchas del barrio. La calle era nuestro reino, y no había castigo más cruel que quedarse sin jugar a «la pilla», las naciones, el cordel, el elástico o el clásico “un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros”. Así pasaban los días, entre volantines, partidos de fútbol y calles de tierra, tejiendo recuerdos que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. Para los años nuevos, se quemaban treinta neumáticos para espantar las malas energías y atraer las buenas, tradición que en el barrio sigue viva. Las pandillas o “patos malos” de entonces resultan inofensivos al lado de la violencia que hoy se respira. Como buen barrio de techos planos, el almacén o despacho era más que un lugar para comprar, un confesionario, centro de noticias y refugio de historias cotidianas. Éramos tan libres como las gaviotas y garumas que sobrevolaban Cavancha. Al cerro Dragón íbamos a pie, y ¡qué orgullo sentíamos al ver desde arriba nuestro pequeño mundo!. ¿En qué momento dejamos de ser ese lugar amable para convertirnos en una ciudad que apenas reconozco?
De esquina a esquina jugábamos a la pelota, con dos piedras por arco y los vecinos tomando el fresco mientras caía la tarde. A grito pelado, mi madre llamaba: “¡Maritooo, ven a almorzar!”, y desde otra casa respondían, “¡Ya va, en cinco minutos!”. Las puertas quedaban apenas sujetas por un cordel o una piedra; la palabra y la confianza bastaban, eran la cerradura más firme.
Iquique era un puerto de chapitas y apodos. Ningún chiquillo se escapaba. El care’caca, el cebolla, el rulo, el negro polar, el chavo, el membrillo, el pate’perro, el marciano… todos parte del folclore barrial. En la esquina de España con Segunda Sur estaban los taca taca, el gran emprendimiento familiar para redondear el ingreso en los años ochenta. En Fiestas Patrias hacíamos campeonatos y el premio eran cien fichas, cuando cada una costaba cinco pesos. Vendíamos helados en bolsita de jugos Caricia a cinco pesos y los de leche a diez.
En Noveno Oriente existía un bar donde vendían cañitas a cincuenta pesos y sánguches de cura’o, (pan batido con mayonesa, cebollita, cilantro y aceitunas por quinientos). Remedio infalible para seguir la conversa y la risa. ¡Uf! tantas anécdotas viajan en el Longino de la nostalgia… con tubos PVC hacíamos proyectiles para lanzar papelitos a las ventanas de las micros, y en las navidades llegaron el «Optimus Prime» y el «Alf» a las calles de tierra, los niños gritando “tira pastilla, viejo caga’o».
Con los años, muchos fuimos emigrando a otros barrios. Sin embargo, la casa de mi infancia sigue intacta y en la puerta, el alma de mi hermosa madre elevando la voz para ir a almorzar.
Sonia Pereira Torrico
Agradecimientos a Mario Veragua y sus memorias.