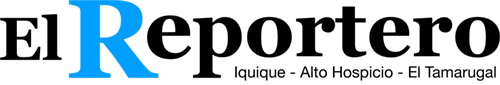(Apuntes para comenzar otro año sin hacerse ilusiones innecesarias)
El año nuevo llega puntual. Siempre. Como si tuviera contrato indefinido y respaldo presupuestario. Aparece con abrazos sudados, brindis tibios y frases heredadas que se repiten con una fe cuyo origen nadie recuerda. En el norte, además, llega con calor, humedad y esa sospecha persistente de que todo sigue igual, solo que con otro número colgado del calendario.
Para quienes trabajan en el arte, el cambio de año no trae nunca certezas. Trae agenda incompleta, cuentas pendientes y la obligación periódica de volver a explicar —con paciencia didáctica— para qué sirve lo que hacemos. Explicarlo, además, a personas que ya decidieron que no sirve demasiado, pero que igual preguntan. Por formalidad. O por costumbre.
Soñar, en este oficio, no es un gesto romántico. Es una maña. Una práctica terca, difícil de erradicar, como el café recalentado o la esperanza mal administrada de que esta vez sí responderán el correo. El creador imagina ensayos sin interrupciones, procesos sin pedir permiso y estrenos sin tener que justificar hasta el último tornillo de la escenografía. Sueña, en el fondo, con que el arte deje de ser tratado como rareza social y se entienda, de una vez, como lo que es: una manera concreta de estar —y resistir— en el mundo.
La coyuntura actual, por supuesto, no comparte ese entusiasmo. Es pragmática, ordenada y muy amiga de los formularios. Prefiere cifras, informes, indicadores y resultados “medibles”, ojalá en tres meses y con fotografías de alta resolución. Observa al arte con simpatía distante, como se mira un mueble viejo que tiene valor sentimental, pero ocupa espacio y junta polvo. Mucho polvo. Del norte.
En ese escenario, hablar de memoria suele parecer una molestia innecesaria. Casi una descortesía. Como sacar temas antiguos en una mesa donde todos quieren brindar y comer, sin mirar demasiado el camino recorrido ni los escombros que quedaron al costado.
Pero la memoria es justamente eso: un mal hábito que algunos no hemos querido corregir, pese a las recomendaciones. El artista vuelve, insiste, raspa donde molesta, mete el dedo en la llaga y recuerda lo que se intentó borrar con prolijidad administrativa, lenguaje neutro y harto timbre. No por nostalgia —que aquí el pasado no se idealiza tanto— sino por desconfianza. Porque cuando uno deja de recordar, aparece otro a redactar la versión oficial: políticamente correcta, prolija y peligrosamente incompleta.
El año nuevo no es una página en blanco. Es una libreta usada, con hojas dobladas, fechas tachadas y cuentas anotadas al margen, casi siempre en rojo. Hay deudas, hay plazos, hay que ver cómo se llega a fin de mes. Las anotaciones se hacen al apuro, en camarines sudados o sobre mesas cojas, mientras se calcula si alcanza para la comida, la salud o la dignidad mínima. Ahí se sigue escribiendo. A veces, en la madrugada, cuando el insomnio ya es parte del elenco. A veces por simple responsabilidad ética. Lo cierto es que los proyectos artísticos no vienen con promesas de éxito, pero traen una certeza embarazosa: si no se hacen, nadie los va a hacer por nosotros. Y menos gratis.
Por eso la resiliencia, tan citada últimamente, no tiene nada de épica. No hay música de fondo ni aplausos asegurados. Es un ejercicio repetido hasta el cansancio. Es montar una obra con lo justo, reutilizar ideas, vestuarios y escenografías, y convencer al elenco —y a uno mismo— de que esto también importa. Reírse un poco de la precariedad no la elimina, pero al menos impide que se vuelva una tragedia solemne, que es lo peor que le puede pasar a un proyecto cultural.
Y, a pesar de todo, aquí estamos. Empezando el año 2026 como quien vuelve a levantar una escenografía que ya se ha caído varias veces, pero todavía se sostiene. No por ingenuidad, sino por una misión social autoimpuesta que solo los “locos creativos” pueden comprender. Porque rendirse sería demasiado cómodo y, además, el silencio ya tiene dueños, reglamentos y horario de atención.
El creador sigue imaginando no porque crea que todo vaya a mejorar —eso ya sería creer en milagros sin respaldo—, sino porque sabe, por experiencia, que cuando deja de hacerlo ganan otros: los que administran el olvido, los que llaman realismo a quedarse quietos, los que nunca ensayaron nada, pero opinan de todo y, para colmo, manejan la plata.
Por eso se insiste. Con humor seco, memoria porfiada y terquedad nortina. No es esperanza: es experiencia acumulada. Y en tiempos donde acomodarse se vende como sensatez, seguir soñando —aunque sea por pura tradición— es casi un acto subversivo.
Por Iván Vera-Pinto Soto, Cientista social, pedagogo y dramaturgo