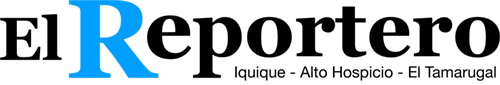A pocos días de haber celebrado la Navidad, la nostalgia vuelve a visitarme. Cierro los ojos y regreso. Diciembre, entonces, era un territorio luminoso, pero también muy iquiqueño: olor a mar, sal en los labios, una ráfaga que movía las cortinas. ¡Alegría pura! Mariscar, pescar, tirarse un piquero en Cavancha, y la certeza de que el mundo cabía entero dentro de mi ciudad junto al mar.
¡Éramos niños! Jugábamos en la calle a las bolitas, a la payaya, al luche, a la escondida, a las naciones. Los nombres aún permanecen en mi mente: la Loto, la Paulina, la Javiera, la Siboney, la Sole Chávez, la tía Carmen, la Alejandra, el Aldito, la señora Ginita. Todos juntos, pisándonos sin molestia, porque la casa y el barrio estaban llenos, y la Navidad se estaba preparando como solo se prepara en el norte: con bulla, con risa, con puertas abiertas.
Mi madre comenzaba temprano. El pavo al horno era inmenso, casi solemne, y le exigía el día completo: rellenar, inyectar coñac, sumar especias, ciruelas, cerezas, piñas. Gastaba más de lo que podía, porque la comida, en esas fechas, no era un lujo, sino un acto sagrado. Cada receta venía de más atrás, cargada de memoria, hecha con amor. Comeríamos pavo durante días, y no importaba: el sabor era la excusa, la mesa el verdadero banquete. En una arrocera de loza ,arte chino, como casi toda la vajilla de la casa, reposaba el arroz iquiqueño que mi madre transformaba a su manera con arvejas, zanahorias y choclo. Nunca faltaban las papas a la huancaína, infaltables, nortinas, nuestras, como si el desierto mismo se sentara a la mesa.
En los días posteriores seguíamos comiendo el pavo. Yo, ya cansada del sabor, fingía entusiasmo, pero en verdad era otra cosa lo que me alimentaba: la conversación, las risas, la sensación de pertenecer a ese pequeño universo llamado vida de barrio.
La Radio Mundial sonaba de fondo. A mi mamá le gustaba esa radio, donde trabajaba don Antonio Sabat. A las doce se destapaba el nacimiento antiguo de mi abuelita Gladys. El arbolito brillaba rodeado de guirnaldas y de adornos hechos a mano, pequeñas casas de cartón con arena pegada en los techos. Había también patos de loza, ya resquebrajados, sobrevivientes de otras épocas, de otras casas que también miraron esta fecha con devoción: Orella 1212, Riquelme 1745. Direcciones que no son solo números, sino hilos invisibles. Casas distintas, el mismo ritual, la misma emoción de celebrar: la ciudad de los techos planos, del sol ardiendo y de las gotitas salinas.
Diciembre, mes feliz de Iquique. Los niños corrían detrás del Pascuero como corren las olas, porque en diciembre todos parecíamos un poco más niños, menos paganos, como decía Galeano.
Playa Cavancha, dios mío, llena de flotadores, chupete helado, membrillo, cuchuflí.
A veces alcanzábamos a llegar despiertos a las doce. No esperaba el regalo: esperaba el abrazo. El abrazo intenso, necesario. Mirar los balcones encendidos, sentir que todo el barrio respiraba al mismo tiempo. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo con chinitas, petardos, pisacuetesy viejas. A mí me gustaban las estrellitas: giraban lento, ¡qué hermosura!, una y otra vez, como si el tiempo se suspendiera. Pedía un deseo: que estuviéramos siempre juntos, todas las Navidades, todos los años nuevos, todos los días.
Y luego llegaba el 28 de diciembre, “Día de los Santos Inocentes”. En esos tiempos todavía existía la inocencia. Circulaban noticias increíbles y nosotros las creíamos sin dudar, que la torre del reloj de la Plaza Prat estaba inclinada, que instalarían una pescadería al lado del Teatro Municipal o que Keanu Reeves llegaría en parapente y aterrizaría en Playa Brava. Yo lo fui a esperar. Afortunadamente, no era la única. Mirábamos el cielo, serios y esperanzados, hasta que entendimos la broma.
Hoy ya no soy una niña. Pero ¿saben? A veces cierro los ojos y vuelvo a diciembre, a mi Iquique querido, a mi barrio, a mi gente. Y me quedo allí un rato, como si el tiempo se hubiese detenido… con el corazón llenito.
Sonia Pereira Torrico