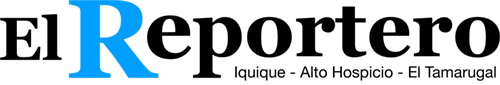“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla» ( Gabriel García Márquez)
Y claro que sí. Un pequeño soñador nacido en el puerto, arrebatado por guerras, la gloria del salitre, las banderas negras y el olor a progreso, se prepara por estos días en una pequeña pausa para emprender el viaje a tierra santa, el poblado de La Tirana, la casa de la madre de todos los nortinos.
Corría el año 1992. El tercer hijo de un joven matrimonio jugaba entre sollozos con unas piedras planitas bajo una palmerita, ícono y símbolo de tantas generaciones que crecieron en el barrio El Morro.
Ivo es su nombre. Él no sabe que una pluma está develando este episodio de su vida. No voy a pedir permiso; iré saliendo poco a poco del clóset misterioso. Pero así, en voz bajita y con los cordones de mis zapatillas amarrados, me sumergiré en esta historia, que quizás conecta con la tuya. No está perdida, simplemente dormía guardada en el cajón del sastre.
En los noventa, los elefantes se estaban apoderando de los dominios del dragón dormido, quizá despertándolo con ruidos y máquinas para atemorizar a su gente. Era una década que transitaba entre la vuelta a la democracia y campañas políticas regionales con caravanas de gran participación ciudadana. La Zofri iba in crescendo y Alto Hospicio dejaba de ser territorio de chacras. Sin embargo, el estadio municipal seguía vibrando bonito con los colores celestes en cada partido.
Fueron años de ascensos y descensos después de una década de buena campaña. Se taquillaba en el Loquillo, los pampinos se reunían de terno y camisa en la plaza Condell, se iba al Bar Inglés después del desfile, o a la Casa del Deportista. Un completo en el Splendid, Il Sorpasso o una once en el Café Diana. La tradición resistía el vértigo de la modernidad.
Como cada julio, miles de devotos y bailes religiosos viajaronn hasta el pequeño poblado de La Tirana, tiñendo el desierto con colores, máscaras y música de tambores, platillos y trompetas. La fe popular seguía siendo el corazón que unía a la ciudad, desde antiguas generaciones de pampinos hasta sus hijos y querubines.
Entre sollozos, el niño soñador desangraba su pena, viendo cómo otros niños cargaban monos y petacas rumbo a la Tirana. Sus padres estaban ocupados en el trabajo. Pero el tío calichero, conmovido, cambió de parecer, los invitó a él y a sus hermanos al pueblo, en complicidad con medio puerto sobre cuatro ruedas.
Llegaron ansiosos a calle Bulnes con Pedro Prado. Los buses desfilaban en fila india para embarcar a feligreses y curiosos en esta nueva aventura. “¡A luca, a luca!”, exclamaban los vendedores. Subieron, se acomodaron, contemplando el inexpugnable desierto como perdonando el tiempo.
El viaje no fue breve, demasiados vehículos iban al paraíso. Por la ventana pasaba la historia, la fe del pampino y el eco del desierto más árido del planeta. Otros pasajeros, de nacionalidad boliviana, cuidaban sus gallinas y conejos.
Ivo, a su corta edad, ansiaba llegar pronto. Sabía que el bombo tiraneño se había trasladado de la plaza Arica a tierra santa.
La sed abrazaba cada cuerpo. Las manos pregonaban la redención y la protección de la madre e Ivo, niño observador, iba tejiendo con los paisajes un hilo conductor, algo así como una mini película. Desconocía su talento en dichas épocas, pero su corazoncito ya aguardaba la magia de ser artista. Con sus hermanos recorrieron cada rincón, puestos con polulos y melcochas, ofrendas y recuerdos. Era menester buscar un lugar para llenar la tripa y seguir caminando con la Chinita. En una mesa cubierta con mantel de hule rojo, sirvieron cazuela para el tío, pollo asado con arroz para los hermanos, y para Ivo, un plato más pequeño, acorde a su porte y edad.
El aroma a parrilla encendida despertaba el apetito de artistas y parroquianos. Tras comer, los pasos los llevaron a los pies del templo, con bronces como banda sonora y danzantes, osos y águilas, rodeando el lugar.
A Ivo le gustaban la diablada y los brincos que hombres y mujeres que alcanzaban hasta el cielo más claro del universo.
Las horas se escurrieron tan rápido como una estrella fugaz. El tío calichero advirtió que era hora de volver.El último bocado, un helado de mango, con trocitos de esa fruta única y sagrada. El tío aprovechó de comprar alfajores de Matilla y polulos, quedando suspendido en recuerdos con su hermana jugando en el monte por la década de los sesenta. Abrió sus ojos y siguió el camino sin permiso. Se sentía afortunado por acompañar a esos niños morrinos, que representaban a los hijos que no tuvo. El amor era el mismo; la desilusión, parte del olvido.
De a poco fueron quedando atrás los bailes y el bronce estremecido. En el bus, Ivo quedó dormido en un sueño finito, un sueño de julio que sería antesala de su verdadera pasión y razón de ser… realizar películas desde la pantalla a la realidad. Inspirándose en la historia, sentir de hombres y mujeres, y la mixtura de paisajes que habitan en nuestro país. El desierto de Nietzsche. Un viaje sin retorno, porque cuando el ser humano se conecta con su poder, el camino hacia la identidad es un regalo y la verdadera autenticidad.
Han pasado veinte años desde aquel glorioso momento. Y el tío calichero, con la corona nivea cubriendo su cabeza dice en una tarde de camanchaca:
—Sobrino, ¿quieres ir a la Tirana?
—Voy…
Por Sonia Pereira Torrico